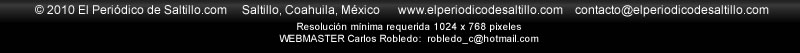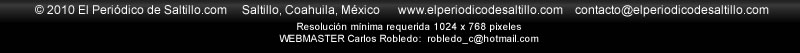El silbido que se perdió entre los cerros pelones de color añil, su pitido fue el llanto de una amarga despedida, eso fue allá en el otoño, ese día los vendedores de tacos y golosinas del poblado aguantaron el viento frío que fiero ululaba desde los cañones del cerro viejo. Después, las paradas del tren en esa estación eran intermitentes, lo peor fueron los últimos días de año, cuando hasta dejaba de pasar dos o tres días. El profesor de la escuela estaba de vacaciones y nadie sabía si regresaría o en qué lo haría. El tren nunca regreso, el profesor de la escuela rural Venustiano Carranza tampoco.
Atrapados en la miseria, el analfabetismo y el desdén de la clase gobernante, la procesión de la gente fue una fuga y no hubo despedidas, el éxodo era inminente. Cristóbal tomó vereda a pie, sin ningún familiar a quien cuidar, su madre tenía cuatro años de fallecida y él con 22 años sobrevivía acarreando agua del pozo de la estación para algunos vecinos que le daban como pago sobras de su escasa comida.
La figura quijotesca y desgarbada sólo llevaba dos botellas llenas de agua como bastimento, éstas pendían al hombro con una vieja cinta de zapatos; al otro hombro, un viejo morral de ixtle con una deshilachada cobija que se mecía con el caminar y las oleadas del viento. Cuando salió de la estación no se dignó mirar pa‘tras, no llevaba ilusión alguna, su mente y bolsillos estaban vacíos. La ciudad estaba llena de mendicantes, la jodidez rondaba en las callejuelas y en los más apartados rincones. Para Cristóbal las únicas dos opciones de su paupérrima vida seguían vivas en su mente: tratar de sobrevivir y no molestar a nadie.
Nadie lo ocupaba, su escuálida figura no denotaba tener fuerza para trabajos de albañil o cargador en alguna bodega. Cristóbal había vivido en el purgatorio, ahora estaba en el infierno. Hasta para poder pepenar en el barrio del basurero municipal tenía que contar con credencial y estar afiliado a una organización. Un esperpento de mujer que se veía a leguas que odiaba el agua y los peines, lo espantó y lo echó del lugar amenazándolo con un machete. Los mosquitos y otros bichos de la fruta podrida y las cloacas de las aguas negras, eran su compañía en las cercanías del mercado principal.
Como sonámbulo el jodido peregrinaba, era uno más en el enjambre humano, la colonia sedentaria de gente robotizada, con prisa de llegar a un lugar imaginario, inexistente y virtual, hombres y mujeres engañados que piensan que son ellos y sólo ellos los que sostienen el mundo, mientras sin proponérselos son los que desordenadamente lo destruyen con la brutalidad histórica que da el desdén hacia la gente como Cristóbal, un jodido más que pasa inadvertido por los ojos de los citadinos que ante la miseria humana , se convierten en prepotentes, narcisistas y anárquicos, el ocaso de la pobre aristocracia.
Un jodido más que ambula en las fortalezas del poder, en los imperios de la fortuna, en donde no hay lugar para cobardes y menos para débiles o ausentes de maldad, éste era Cristóbal que tarde comprendió su error al llegar al pueblo grande, la ciudad que nunca imaginó cuando veía en su tierra pasar el tren y que mil veces se preguntó: ¿De dónde viene y a dónde va el tren?
El jodido buscó la estación de ese pueblo grande, la encontró sucia, oxidada, callada, inmensa pero hueca, tampoco había movimiento, un grupo de hombres jugaba con fichas en una mesita en un oscuro rincón, la figura encorvada de los hombres le dijo al jodido que ellos también estaban jodidos y aunque se podía escuchar su risa estruendosa en cada jugada, el jodido entendió que hasta la risa era postiza no podían disimular la añoranza por volver a escuchar el estertor de los grandes motores y oír el lamento del silbido de la gran serpiente de acero, ahora fallecida.
La llovizna seguía terca, los pequeños arroyuelos que se formaban no podían quitar el cochambre de asfalto, el jodido murió y el mundo siguió rodando, porque como él decía: “nadie está de paso en ningún lado”. Los vecinos dijeron que murió de frío, los transeúntes que ni siquiera paraban su trashumante marcha que de borracho, la policía ni siquiera se preocupó por buscar culpables y hasta le perdonaron la autopsia.
Cristóbal Luciano Torres nació jodido, fue jodido y murió como tal y de paso fue una cifra más que engrosa las gráficas y números de cualquier instituto de los que proliferan en los lúgubres sótanos de la conciencia del gobierno. |