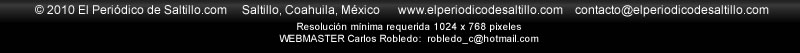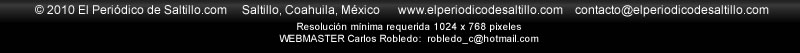La jaula de oro La jaula de oro
Arcelia Ayup Silveti
El zócalo capitalino me resulta un anzuelo. Tengo manda de visitarlo cada vez que piso suelo defeño. Disfruto caminar y caminar desde la Alameda Central hasta el meritito zócalo. Cruzar la acera del Eje central y 5 de febrero hacia la Torre Latinoamericana es vivir en su centro. La confluencia es estupenda. Me recreo disiparme en la nada, ser parte diminuta de un todo, ser masa, ignorada, una persona entre muchas y muchos que coinciden sin coincidir. Atravieso imaginándome entre la multitud, fingiendo gran prisa. En esos cuarenta segundos que otorga el semáforo para llegar al otro extremo, todos somos distintos, quizá sin nada en común más allá del instante efímero en que cruzamos, o quizá a todos nos gustan las tortillas azules, los churros de El Moro y el Sanborn’s de los azulejos.
Llegamos mi hija Jimena y yo a encontrarnos con nuestro amigo Carlos, “Carlitos” García Romo. Nos espera en un restaurante colonial de moda, por la calle 5 de mayo, entre Palma y Plaza de la Constitución. Llegamos tarde a causa de la ola vehicular borrada ya de mi esquema mental desde que dejé esa selva de asfalto. Platicamos sobre otros viejos amigos en común, actualizamos vidas propias y ajenas, mientras saboreamos unas crepas de hongos y huitlacoche. Nos enseña los cambios del centro histórico, entre ellos la calle Madero convertida en peatonal. De nuevo me siento el verdadero punto en el universo que soy, caminando entre el dandy del café que parece rentarse para ser fotografiado, los emos, el chavo con múltiples piercings, o la mujer muestra lonjas gratuitas.
Le enseño a Jimena la importancia de cooperar con el organillero para “que no se pierda la tradición” como él mismo grita al momento de extender su gorro. Su música se expande por la calle y entre esos antiguos edificios uno puede sentirse paseante de hace dos siglos. Carlitos nos lleva a conocer su depa. Había leído y escuchado sobre esa zona transformada. Es mucho más de lo que había imaginado. Por fuera, el edificio es impecable, pero nada ostentoso. La sorpresa inicia cuando mi amigo desliza su cartera sobre el lector que permite el acceso, ábrete, Sésamo y estamos adentro. Después de la puerta existe una verdadera belleza con un marcado estilo Art Deco, sobrio, iluminado, con una fuente al centro rodeado de nochebuenas y palmas. Son 23 departamentos. Todos saben las vidas vecinas, se saludan y estiman. Es como la vecindad del Chavo, pero en chido. El departamento está súper acogedor, con un concepto muy estético y funcional en pequeña escala.
Salimos a uno de los tres balcones. La vista es imponente con los altos y bellos edificios antiguos; la herrería en puertas y ventanas; la gente en su mundo propio que camina y camina con prisas (¿prestadas o propias?); los autos formando filas interminables y, al final, la corona de la Torre Latinoamericana. Pasa un gran hombre rubio frente a nosotros. Carlos le pregunta por alguien y él sólo asienta muy sonriente. Al final, el güero deja volar su grave voz con acento extranjero. Es un chef europeo, integrante del complejo habitacional.
Carlos me cuenta, con su característico tono intelectual, que estamos frente al balcón más grande del mundo. El edificio llamado Casa Borda perteneció a uno de los mineros más ricos del siglo XVIII, José de la Borda. También dueño de las minas Real del Monte en Hidalgo y del hermoso Jardín Borda de Cuernavaca. Con el lema “Dios dando a Borda... Borda dando a Dios” fue benefactor para la construcción de la fastuosa Iglesia Santa Prisca de Taxco, Guerrero.
En la entonces capital de la Nueva España, en la esquina de las antiguas calles de San Francisco y Coliseo, hoy Madero y Bolívar, el acaudalado minero de ascendencia francesa y española mandó construir en 1775 una singular mansión. Leí varias versiones sobre esta enorme casa, pero me quedo con la que me contó Carlitos. Fue concebida por el señor Borda para ofrecerla a su segunda esposa, una joven hacendada. Ella se resistía a casarse debido a su corta edad y porque no quería renunciar a sus amistades ni a su vida social. El enamorado se compromete a cumplir sus deseos. Una vez consumado el matrimonio, el empresario la encierra en esa bellísima hacienda. En el segundo piso todas las habitaciones llevan al enorme balcón. Le dice a su esposa que desde ahí puede tener esa anhelada vida social, saludar a diestra y siniestra, así como atender a sus amistades y familiares, sin restricción alguna.
Esa historia de la jaula de oro es sólo una hebra unida a otras y a otras que conforman el bello Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada una distinta, como la canasta de la señora que vende tortas de tamal. Diferentes tiras que aisladas son sólo hilitos, pero al trenzarlas se transforma en una obra de arte.
|