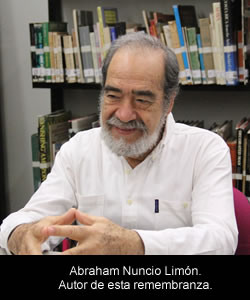 Crónica del 68 en Saltillo (II) Crónica del 68 en Saltillo (II)
Abraham Nuncio Limón.
El mitin se realizó, pero yo no pude asistir como me lo proponía. El domingo apareció un desplegado al que su autor, el cura Antonio Usabiaga, titulaba Mitin: Borrachera de ideas. En el libelo, el aggiornado sacerdote señalaba que yo había sido el único responsable de haberlo convocado. A Catón, que se había comprometido a otras acciones, lo relevaba de toda responsabi-lidad. Mi situación resultaba más comprometedora de lo que yo pensaba. Mis antecedentes revolucionarios, además, gravitaban en contra mía.
Un amigo mío (después de la mesa redonda me exhortaba por teléfono a la serenidad en una llamada que fue cuidadosamente grabada) y yo, planteamos el cambio del calendario escolar A al B. Estábamos en el segundo año de la carrera, y fuimos derrotados. El director, don Pancho García Cárdenas, a quien siempre quise malgré tout, renunció a su puesto y denunció a unos lobos que pretendían subvertir el orden de la Escuela de Jurisprudencia.
Después de una junta en su casa, uno de sus sucesores salió a declarar que todos estaban conformes y contesté en que por ningún motivo el patriarca debía dejar la dirección. El principio de autoridad se reproducía hacia abajo desde la cima de la Presidencia de la República. Emilio Oyarzabal y yo nos convertimos en perros del mal.
Al día siguiente, después de dejar una carta en la presidencia municipal, cavilaba de regreso a mi casa. Mi padre recibió la noche anterior una llamada telefónica de un hombre que había sido rector de la Universidad de Coahuila y diputado federal, Salvador González Lobo: había una orden de aprehensión en mi contra, le confió.
Mi padre me lo comunicó y me pidió, de la forma más aterciopelada posible, que no saliera. Siempre he recordado con cariño ese momento. Hubiera querido obedecerle, pero apenas lo contemplé: sentía haber adquirido una responsabi- lidad ineludible. Salí para dejar en la presidencia municipal la carta en la que comunicábamos que por la noche haríamos uso de la Plaza de Armas.
De regreso a mi casa, por la calle Hidalgo, no reparé en un automóvil marca Chevrolet, verde, sin placas. Tenemos órdenes de tratarlo como a un caballero, me dijo un hombre que me cerró el paso. Otro, a mis espaldas, me tenía ya sujeto por el cinturón. Un tercero esperaba por el costado opuesto del auto.
Pronto, flanqueado por dos de los jayanes vestidos de civil, me veía yo conducir hacia la parte alta de Saltillo. Por el rumbo se hallaba la temible calera, una mina de cal donde -se decía- torturaban a los presos. No iba detenido, como dicen en la jerga sub legal los policías; por lo tanto, mi destino no era la cárcel preventiva de la ciudad. El mío era un secuestro.
Y esto era lo que más me angustiaba en mi confinamiento de la VI Zona Militar. Nadie en mi familia sabía de mi paradero. Las horas corrían morosas. No había salido, según mi costumbre, con el libro que leía; por esos días era la novela Paradiso, de José Lezama Lima.
Y las noticias que me traía el cocinero cuando me llevaba el desayuno, cuyo menú no variaba del de la comida y la cena (dos tortas de papa), más me deprimían: A lo mejor vamos a tener que hacernos cargo de la situación. Las tortas de papa venían, desde el segundo día, envueltas en papel de estraza pero también en papel periódico. El cocinero había aceptado mi ruego de traerme la primera y vuelta de El Sol del Norte.
Como siempre, me hallaba con el vacío. Imposible informarme del curso de los aconte- cimientos; tampoco entendía lo absurdo de mi reclusión. ¿No eran mi padre y mi tío amigos del general Romero? ¿No tenía yo que conformarme con las declaraciones de Díaz Ordaz en su última Encíclica Presidencial? No admito que existan “presos políticos”. 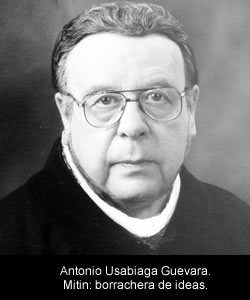
“Preso político” es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno. Los actos metaconstitucionales del señor presidente tenían que dar lugar a interpretaciones metalegales. Luego, yo no era un preso político.
Las horas morosas se encogieron escanda- losamente la madrugada del último día. Al cambio de guardia, uno de los soldados dijo al otro: Ya es hora, vamos a sacarlo. Se trataba de una broma, por supuesto. Pero yo no podía contener el temblor de mi mandíbula.
Sin poder conciliar el sueño y cimbrado por ciertos espasmos, presencié el alba. Dormí hasta después del desayuno. Ese día por la tarde apareció mi padre en el salón donde un día asistimos los estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia a un juicio marcial donde un soldado fue condenado a la pena de muerte por haber asesinado a un compañero de armas. Vámonos, Abrahamcito, me dijo como lo había hecho un día remoto en que un amigo mío y yo, que tenía doce años, decidimos fugarnos de casa para ir a Japón (sólo nos faltó cruzar el Pacífico para conseguirlo).
Mi liberación no me exentaba de otros pesares. El mitin, rodeado de policías y militares, había tenido lugar pero sin una conducción adecuada. Óscar, el menor de mis hermanos, denunció como pudo mi desaparición. La respuesta había sido más bien vaporosa.
Por otra parte, mi periódico, El Heraldo de Saltillo, había publicado una nota ruin diciendo que se me había visto pidiendo aventón por la carretera Central. Aparte de agitador profesional, juilón. Las presiones y la represión no tenían el mínimo descuento.
Pronto todo volvió a la tranqui- lidad de la suave patria chica. El jefe de la zona militar, el gobernador, el presidente municipal, el que fuera rector de la Universidad de Coahuila y ahora comandaba a los diputados federales, y todos los demás burócratas de más arriba o de más abajo que habían aplaudido el asesinato de estudiantes inermes, despachaban, comían, bebían y se divertían igual que antes del 2 de octubre.
Disfrutaron las Olimpíadas, así como otros las sentimos una ofensa a la injuria de que habíamos sido objeto. En Saltillo, como en el Macondo de la masacre anunciada por García Már- quez, nunca pasaba ni pasa ni pasará nunca nada.
Sin embargo, un día, al inicio de la década siguiente, los universitarios conquistaron la autonomía para su institución. Y en pleno movimiento, la cantata de Santa María de Iquique se escenificaba en el paraninfo del Ateneo Fuente, donde cursé el bachillerato, mientras en el exterior tenía lugar una asombrosa huelga -por ser la primera de esa magnitud- de los trabajadores del consorcio Cinsa-Cifunsa. El teatro y su doble, nada menos.
A cuarenta años de distancia de aquel momento -mortal para muchos- sólo puedo decir que hago mía la letra de la canción popularizada por la maravillosa Edith Piaf: Je ne regrete rien. Nada lamento y no olvido. Mis convicciones son las de entonces. Los actores, colores y estilos de la realidad política han cambiado; su esencia es la misma. Algunos se han bajado del cuadrilátero. A mí me daría vergüenza el sólo pensarlo.
Monterrey, N.L., octubre de 2008. Abraham Nuncio.
|